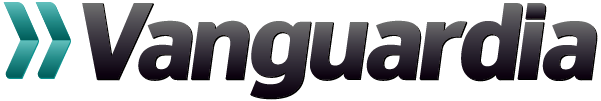La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de dictar un fallo histórico: sancionó con ocho años de sanción restaurativa a siete exintegrantes del último Secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño “Timochenko” y Pablo Catatumbo, por su responsabilidad en miles de secuestros, crímenes y violaciones cometidos durante el conflicto armado. Se trata de la primera gran condena de este tribunal, que no contempla prisión, pero sí obliga a los responsables a realizar labores de reparación como desminado, búsqueda de desaparecidos y proyectos de memoria histórica.
Aunque en términos jurídicos el fallo representa un avance en la rendición de cuentas de los máximos responsables de la antigua guerrilla, las críticas no se han hecho esperar. Varias víctimas han señalado que las sanciones restaurativas no compensan el dolor causado y que la ausencia de cárcel transmite un mensaje de impunidad. El debate sobre si este modelo garantiza realmente justicia sigue abierto porque sí merecen que paguen con prisión intramural.
El contexto obliga a recordar cómo se llegó a este punto. En 2016, el expresidente Juan Manuel Santos presentó al país el Acuerdo de Paz con las FARC, convencido de que era la ruta para cerrar medio siglo de guerra. Sin embargo, el plebiscito convocado para refrendar el texto fue adverso: el ‘No’ ganó con el 50,2 % de los votos. Pese a ello, el gobierno optó por renegociar algunos aspectos y llevar el acuerdo al Congreso, que lo aprobó sin un nuevo pronunciamiento popular. La Corte Constitucional avaló el procedimiento, aunque para muchos fue una decisión amañada que desconoció la voluntad ciudadana.
Con esa jugada política se abrió el camino para la creación de un sistema de justicia transicional que limitó la acción de la justicia ordinaria. La JEP nació bajo la premisa de privilegiar la verdad y la reparación sobre el castigo. No obstante, sus detractores consideran que lo que en teoría era un modelo de reconciliación terminó siendo un marco legal que facilitó beneficios excesivos a los exjefes guerrilleros, debilitando la confianza en las instituciones.
La paradoja es evidente: mientras la comunidad internacional celebraba a Santos con el Nobel de Paz, en Colombia muchos ciudadanos sentían que la paz se construía sobre la base de concesiones dolorosas y de un sistema que parecía proteger más a los victimarios que a las víctimas. Hoy, con el fallo de la JEP, se confirma que el camino trazado en 2016 genera profundas divisiones.
Para unos, se trata de un paso hacia la verdad y la reconciliación; para otros un daño institucional dejado por un expresidente ambicioso que utilizó la paz como trampolín para su propio legado.